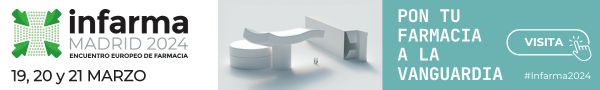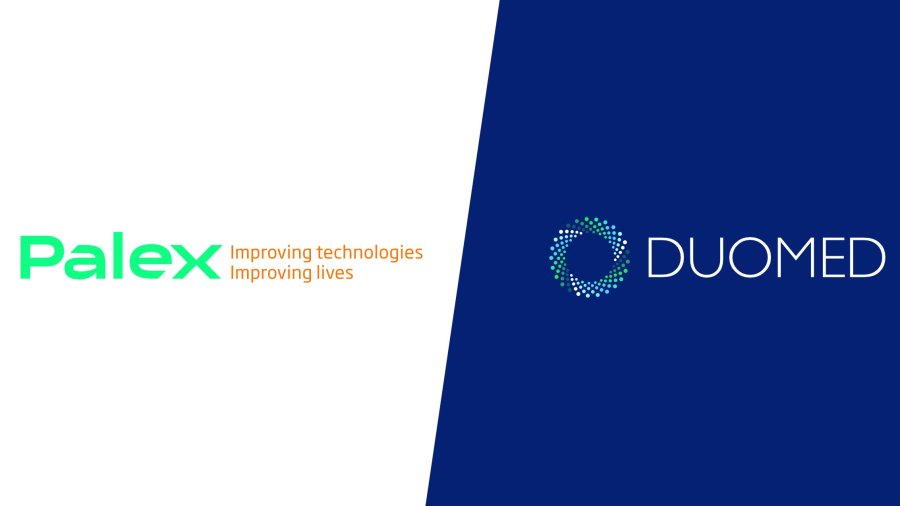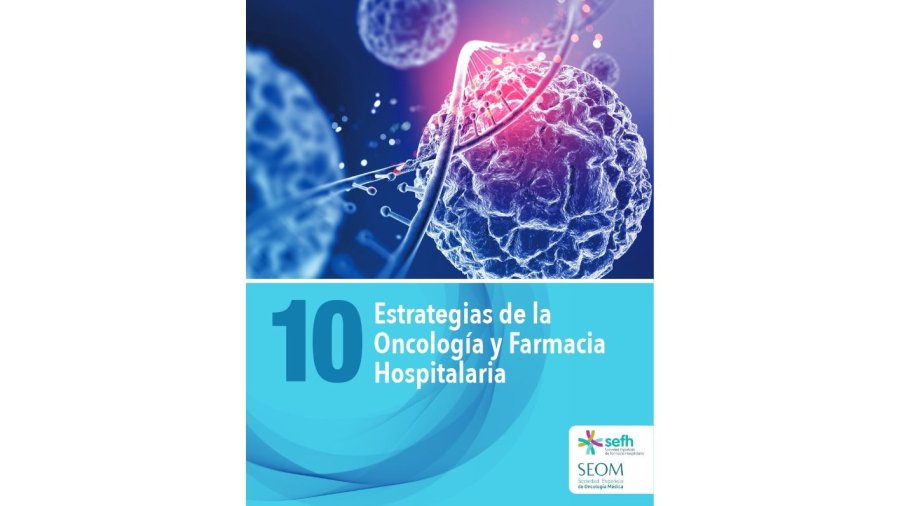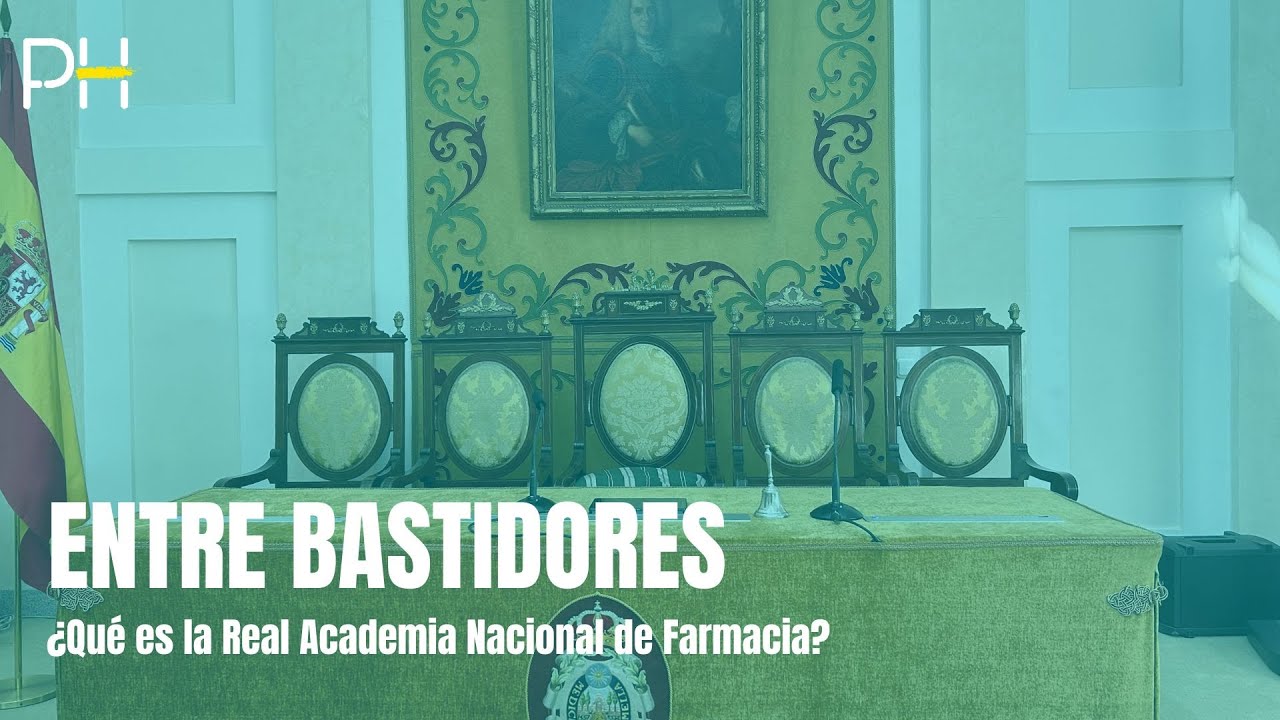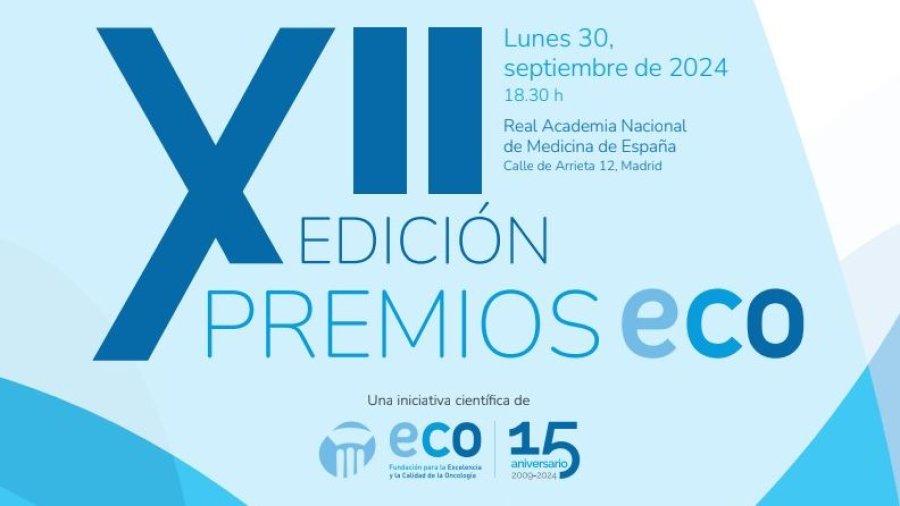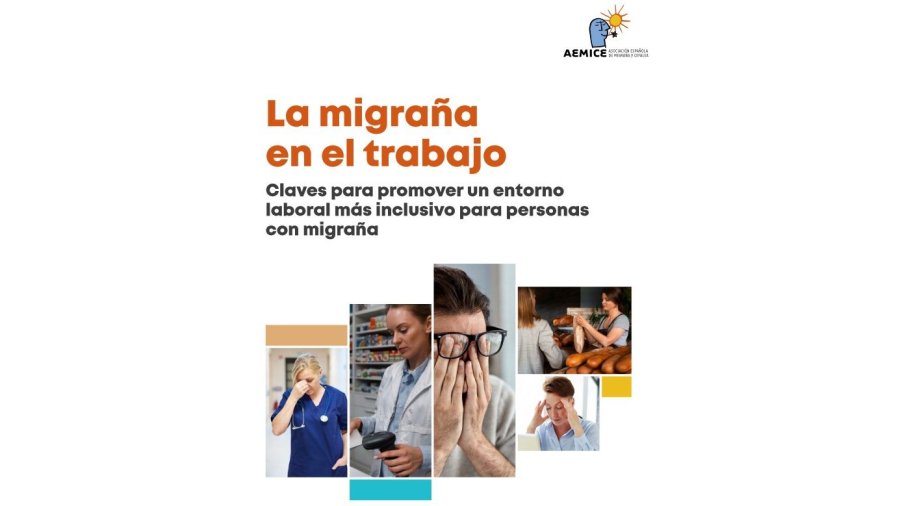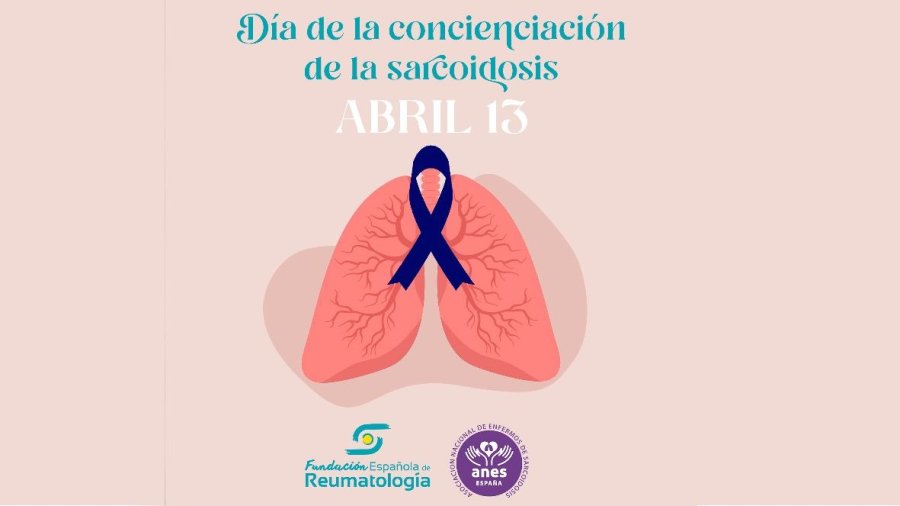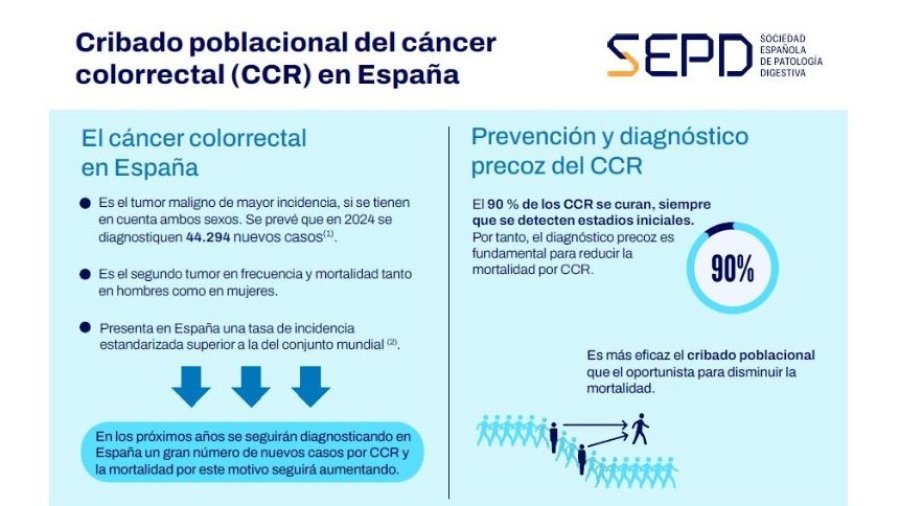La Unión Europea pone en marcha la Alianza de Medicamentos Críticos
Esta iniciativa comienza un diálogo de todos los implicados y sienta bases para implementar acciones coordinadas.
Industria
Aeseg visita la Planta de Clasificación de Sigre para promover la conciencia ambiental entre sus asociados
Refuerza el compromiso ambiental de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos.
I+D
La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia publica una guía sobre el dolor en el paciente hemato-oncológico
Cuenta con la colaboración de la Fundación Grünenthal.
I+D
Valladolid acoge el VIII Congreso de la Sociedad Norte de Medicina Preventiva y Salud Pública
Alrededor de 200 especialistas compartirán experiencias y conocimientos durante tres días.
Nace la Fundación Vivir Dos Veces para ayudar a personas con daño cerebral adquirido
Nombramientos
Lo + leido
- 1
El papel de las enfermeras en el uso de los medicamentos biosimilares
- 2
5 Beneficios que aporta el treonato de magnesio a nuestro organismo
- 3
AseBio empareja de nuevo a mujeres profesionales y estudiantes del sector biotecnológico español
- 4
EIT Health financia con 1,5 millones de euros el proyecto Assist de Idoven para el diagnóstico temprano del infarto
- 5
El Consejo General de Farmacéuticos y GEPAC firman un convenio para reforzar desde la farmacia la atención al paciente con cáncer
Lo + visto
Economía
Política sanitaria
Tecnología
Fujifilm Healthcare presenta un nuevo mamógrafo digital en el Congreso Europeo de Radiología

06/03/2024
Industria
Cristina Mayor-Ruiz gana el Premio 60 Aniversario Farmaindustria Jóvenes Investigadores
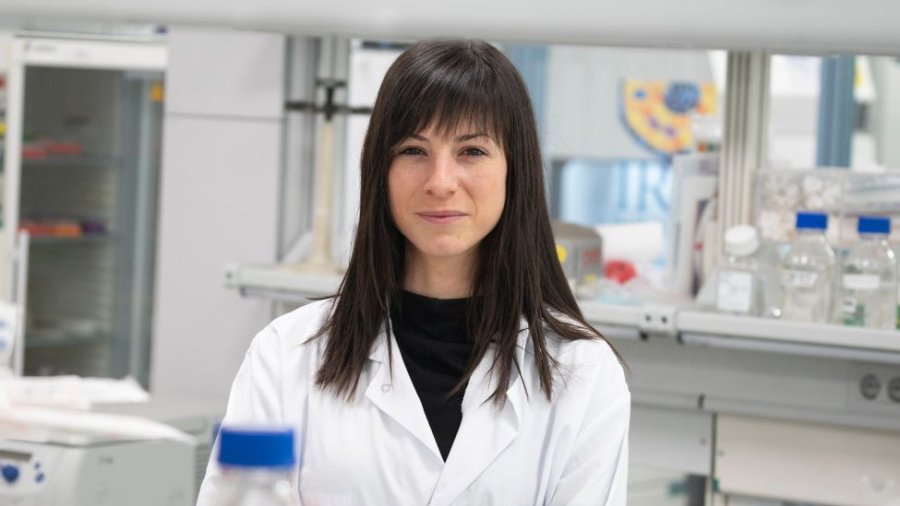
16/04/2024
Farmacia
Hospitales
El Hospital Universitario del Henares organiza un nuevo encuentro del Consejo de Pacientes

19/03/2024
La Asociación Española de Cirujanos convoca sus becas para proyectos de investigación

12/03/2024
Legislación
Opinión
Aumentan los casos multirresistentes de tuberculosis, el reto es mejorar el diagnóstico en la población inmigrante
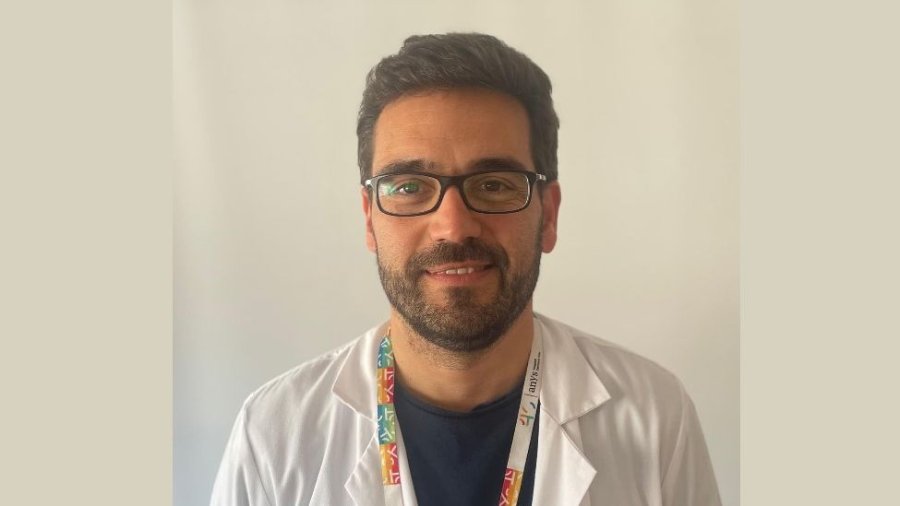
24/03/2024
I+D
Entrevistas
RSC
Tres de cada cuatro personas con hemofilia en España creen que llevan una vida saludable
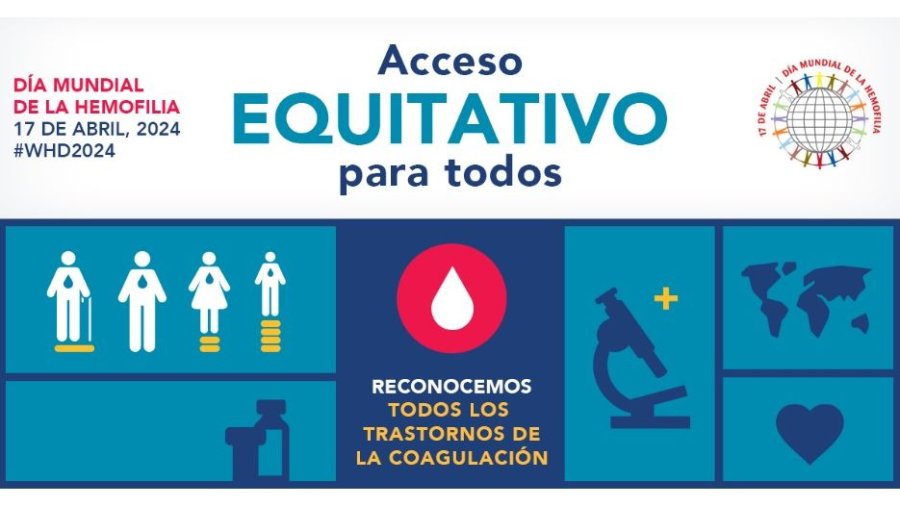
17/04/2024